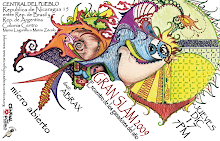El destino es una piedra de memorias,
en ella se leen huellas de pasos, cicatrices y sueños…
en ella se leen huellas de pasos, cicatrices y sueños…
Pa la ItzelA
Hace poco, al finalizar la presentación de un poetryperformance, regresaba a casa después de una extraña velada en la terraza de un bar; llevaba humo en los pulmones y alcohol en las venas, nada fuera de lo habitual en una noche de fin de semana.
A esas horas, cerca de la medianoche, los andenes subterráneos del metro son pasillos con identidad de ciudad abandonada y los vagones del tren se trasladan semivacíos, nadie mira a los ojos, unos dormitan recargados en las paredes y otros se sumergen en la voz silente e individual de los iPod metidos en lo más profundo de los oídos.
Hacía frío. Mientras esperaba la llegada del último tren, de las sombras de un falso plafón adosado a la pared, surgió un hombre de mediana edad y extraña apariencia, no llevaba camisa y tenía el iris de los ojos de un extraordinario color rojizo.
Se acercó tan ligeramente que parecía flotar sobre sus pasos, me miró directamente a los ojos y sin abrir la boca, me dijo: ¡Te conozco! Sonreí, aunque su rostro no me hacía sentido con alguien que alguna vez hubiera yo conocido, sin embargo había algo en su presencia que me resultaba familiar. Pensé en sacar unas monedas, no sé, quizá quitarme el suéter y entregárselo, mirarlo me causaba el frío que el alcohol y la bufanda alrededor de mi cuello no permitían que sintiera. Mientras buscaba en el bolsillo del pantalón algo de plata suelta para entregarle, me tocó suavemente un punto del brazo izquierdo y sentí profundas ganas de llorar, los ojos se me arrasaron de cristales.
A esas horas, cerca de la medianoche, los andenes subterráneos del metro son pasillos con identidad de ciudad abandonada y los vagones del tren se trasladan semivacíos, nadie mira a los ojos, unos dormitan recargados en las paredes y otros se sumergen en la voz silente e individual de los iPod metidos en lo más profundo de los oídos.
Hacía frío. Mientras esperaba la llegada del último tren, de las sombras de un falso plafón adosado a la pared, surgió un hombre de mediana edad y extraña apariencia, no llevaba camisa y tenía el iris de los ojos de un extraordinario color rojizo.
Se acercó tan ligeramente que parecía flotar sobre sus pasos, me miró directamente a los ojos y sin abrir la boca, me dijo: ¡Te conozco! Sonreí, aunque su rostro no me hacía sentido con alguien que alguna vez hubiera yo conocido, sin embargo había algo en su presencia que me resultaba familiar. Pensé en sacar unas monedas, no sé, quizá quitarme el suéter y entregárselo, mirarlo me causaba el frío que el alcohol y la bufanda alrededor de mi cuello no permitían que sintiera. Mientras buscaba en el bolsillo del pantalón algo de plata suelta para entregarle, me tocó suavemente un punto del brazo izquierdo y sentí profundas ganas de llorar, los ojos se me arrasaron de cristales.
Instantes después (no sé cuanto), volvimos a mirarnos y otra vez, sin abrir la boca, en un parpadeo de ojos me contó lo siguiente:
Alguna vez fui ángel… Es difícil explicar la condición de ángel, la mayoría de las personas tiende a asociarlo con dios, particularmente con ese dios castigador y malévolo nacido en las fronteras de Babilonia, sin embargo, nada que ver, no se trata de resguardar personas, ni de salvarlas del infierno si es que este existiera, ni de aconsejarles cual es el bien o portearlas al final de sus vidas como Caronte sobre el río.
Por otro lado, cuando llegas acá, hay una exigencia de las personas de saber de donde vienes, quienes son tus padres, como te apellidas, porque tu acento suena diferente, así, necesariamente te obligas a obtener un registro civil y por lo menos una madre; la condición híbrida del hermafroditismo esta muy lejos de ser siquiera considerada como una posibilidad de “reproducción” y por lo tanto de nacimiento, imagina la cara de sorpresa de cualquiera al escuchar la siguiente respuesta:
Y nada ¡nací de mi mismo! Fffffffffiiiiuuuuuu
Peor que “hijo natural” o hijo de la bastardía, bastardo.
Alguna vez fui ángel… Es difícil explicar la condición de ángel, la mayoría de las personas tiende a asociarlo con dios, particularmente con ese dios castigador y malévolo nacido en las fronteras de Babilonia, sin embargo, nada que ver, no se trata de resguardar personas, ni de salvarlas del infierno si es que este existiera, ni de aconsejarles cual es el bien o portearlas al final de sus vidas como Caronte sobre el río.
Por otro lado, cuando llegas acá, hay una exigencia de las personas de saber de donde vienes, quienes son tus padres, como te apellidas, porque tu acento suena diferente, así, necesariamente te obligas a obtener un registro civil y por lo menos una madre; la condición híbrida del hermafroditismo esta muy lejos de ser siquiera considerada como una posibilidad de “reproducción” y por lo tanto de nacimiento, imagina la cara de sorpresa de cualquiera al escuchar la siguiente respuesta:
Y nada ¡nací de mi mismo! Fffffffffiiiiuuuuuu
Peor que “hijo natural” o hijo de la bastardía, bastardo.
Ughhhhh también las palabras matan.
Así, una vez llegado acá, me dedique a mirar. Al principio fue muy cerca del Bahr Lut, no había aún aprendido a usar las cuerdas vocales, de mi garganta solo salían sonidos roncos y guturales incomprensibles para los que en ese tiempo me rodeaban, por otro lado, no conocía el significado de las palabras, no entendía el andar en círculo de los pasos sobre los pasos, no comprendía lo absurdo de las murallas en las ciudades ni la razón de los puestos de guardias en las fronteras y por supuesto, a todos los lugares donde llegaba era visto como un extraño forastero.
Conforme me adaptaba a mi nueva circunstancia y me mezclaba con las gentes de los pueblos, me asombraba lo pernicioso de las mentiras en sus charlas cotidianas, lo jodidamente ventajoso de las traiciones en sus relaciones con los otros más confiados o más ingenuos, lo engañoso de sus promesas y así,
Así, una vez llegado acá, me dedique a mirar. Al principio fue muy cerca del Bahr Lut, no había aún aprendido a usar las cuerdas vocales, de mi garganta solo salían sonidos roncos y guturales incomprensibles para los que en ese tiempo me rodeaban, por otro lado, no conocía el significado de las palabras, no entendía el andar en círculo de los pasos sobre los pasos, no comprendía lo absurdo de las murallas en las ciudades ni la razón de los puestos de guardias en las fronteras y por supuesto, a todos los lugares donde llegaba era visto como un extraño forastero.
Conforme me adaptaba a mi nueva circunstancia y me mezclaba con las gentes de los pueblos, me asombraba lo pernicioso de las mentiras en sus charlas cotidianas, lo jodidamente ventajoso de las traiciones en sus relaciones con los otros más confiados o más ingenuos, lo engañoso de sus promesas y así,
poco a poco aprendí a sobrevivir…
lejos de ellos.
Me fui haciendo de una piel de cristal de roca, en realidad, uno no sabe bien a bien la composición química de los humanos, quien se va a imaginar que el resultado de una mezcla mayoritaria de cloruros de bromo, sodio, magnesio y potasio experimentada en la transformación a humano, pueda traducirse alguna vez en mares salados atrapados en el fondo de los ojos.
Aprendí recordando lo que antes era, a mirar los sueños de otros a través de mis ojos de cuervo.
Con quienes estuvieron muy cerca de mí, aprendí a guardar silencio cuando su voz por alguna justa o injusta razón se elevaba irritada, a permitir sus motivos, a no preguntarles de donde venían, ni cual era su historia, a dejarlos volar y desaparecer cuando fue tiempo de volar y desaparecer, a cuidarles el recuerdo, a guardarles la memoria, a no dejarlos morir en la soledad de un nombre desgastado por los azotes del tiempo.
Fui de ciudad en ciudad y de país en país hasta llegar aquí.
Aprendí a no tener raíces, a no lanzar mensajes en botellas vacías después del naufragio, a tomar camino cada cierto tiempo para volver a nacer porque pasados los años, todos envejecen y mueren a tu alrededor y es muy peligroso ser un hombre milenario.
Todo iba bien, incluso cuando todo iba mal.
Después de todo este tiempo, un día inesperado, un dia como cualquiera en que tienes las palmas de las manos abiertas, con afilado cuchillo clavado a mansalva justo entre la cuarta y la quinta del costillar izquierdo, me enseñaron la peor manera del dolor.
Me fui haciendo de una piel de cristal de roca, en realidad, uno no sabe bien a bien la composición química de los humanos, quien se va a imaginar que el resultado de una mezcla mayoritaria de cloruros de bromo, sodio, magnesio y potasio experimentada en la transformación a humano, pueda traducirse alguna vez en mares salados atrapados en el fondo de los ojos.
Aprendí recordando lo que antes era, a mirar los sueños de otros a través de mis ojos de cuervo.
Con quienes estuvieron muy cerca de mí, aprendí a guardar silencio cuando su voz por alguna justa o injusta razón se elevaba irritada, a permitir sus motivos, a no preguntarles de donde venían, ni cual era su historia, a dejarlos volar y desaparecer cuando fue tiempo de volar y desaparecer, a cuidarles el recuerdo, a guardarles la memoria, a no dejarlos morir en la soledad de un nombre desgastado por los azotes del tiempo.
Fui de ciudad en ciudad y de país en país hasta llegar aquí.
Aprendí a no tener raíces, a no lanzar mensajes en botellas vacías después del naufragio, a tomar camino cada cierto tiempo para volver a nacer porque pasados los años, todos envejecen y mueren a tu alrededor y es muy peligroso ser un hombre milenario.
Todo iba bien, incluso cuando todo iba mal.
Después de todo este tiempo, un día inesperado, un dia como cualquiera en que tienes las palmas de las manos abiertas, con afilado cuchillo clavado a mansalva justo entre la cuarta y la quinta del costillar izquierdo, me enseñaron la peor manera del dolor.
¡Por supuesto no morí!...
Pero aprendí a golpes de sal, que no son las ausencias las que matan sino los actos.
¡Ya no quiero ser humano!
Fue lo último que dijo.
Cuando abrí los ojos, en la absurda conciencia de que no podía abrirlos porque ya los tenía abiertos y estaba mirando a alguien, experimenté algo así como un choque de conciencia. Sentí un vértigo en la planta de los pies, aún así intenté responderle algo, sin embargo para mi sorpresa, frente a mí solo había un charco de cristales.
Cuando abrí los ojos, en la absurda conciencia de que no podía abrirlos porque ya los tenía abiertos y estaba mirando a alguien, experimenté algo así como un choque de conciencia. Sentí un vértigo en la planta de los pies, aún así intenté responderle algo, sin embargo para mi sorpresa, frente a mí solo había un charco de cristales.
En ese momento llegó el último tren de la jornada y abrió sus puertas, lo abordé con la extrañeza de pasos tambaleantes, como si el último trago de alcohol me hubiera hecho efecto a destiempo.
Una pregunta se quedó rondando mis sueños en lo que restaba de esa noche.
¿Existen los ángeles?