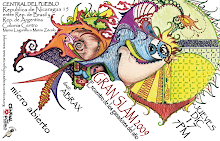Dntzl Butôh 2010
Elpidia niña nació mujer, la cuarta, la indeseada, repudiada desde el vientre de su madre cuando la pikurpiri del lugar predijo por la redondez del vientre y la inmovilidad pendular de la plomada guadalupana de 17 quilates, que el ser que se agitaba dentro, vendría como olla abandonada, rajada por en medio.
Sus cinco primeros años los pasó extraviada entre triques y cachivaches juntando pasos y silencios a fuerza de mendrugos, mientras aprendía el sendero de la casa al pozo, del pozo al lavadero y del lavadero al fogón, curtiendo sus pies descalzos con piquetes y arañazos, y la espalda casi desnuda con el yugo de la aguada.
Durante las noches tiritantes de lastimante frío y escaso cobijo, perseguía insomne noctámbulas hormigas gigantas para enterrarse con ellas en el calor del hormiguero y amanecer sumergida entre los granitos de piedra que rodeaban el agujero.
Cirilo a sus 26 años era un viejo de brazos cansinos y aliento alcoholizado, que buscaba infructuoso el varoncito que le diera respiro y herencia a sus terrones, pero la “y” no salía de sus espermas y por dicha falta, golpeaba a manos llenas a María Sanjuana, que remataba sus dolores en los brazos y la espalda de Elpidia niña.
Llegados los siete años entendió que el frío le era propio, que el hambre la nutría, que el llanto le sobraba, que el silencio le conocía y que el miedo le temblaba en la boca y en las manos.
En el tiempo de las aguas, se asomaba por el ventanuco de su casa y soñaba con ser líquido y escurrirse de las manos asfixiantes de su madre distante de caricias y sobrada de rencores.
Dios te salve María lloriqueaba para sus adentros María Sanjuana mientras sentía en carne ajena los empujones de Cirilo entre las piernas de Elpidia niña que arañaba con sus uñas de luna eclipsada los adobes y aguardaba con un grito en el silencio los espasmos embriagados de su padre, para amanecer sus ojos en el rojo del ocaso y callar, siempre callar sin entender.
Por las mañanas mascullaba temerosa María Sanjuana ¡Por dios Cirilo, pero si es tu propia hija! -dios no da para tragar y ésta sólo es una carga, por lo menos que ésta dé pal servicio del cuerpo- y el silencio se extendía inmundo y opresor sobre los ojos y las bocas de todos los presentes en la única habitación de la casa.
Elpidia niña olvidó en defensa propia los agravios diarios, aborreció el olor del chínguere de caña y se arrancó pedacito a pedazo todos sus adentros para no engendrar más niñas ni lamentos, ella que sabía que los rugidos de las maquinas humeantes enrieladas y los aullidos de coyotes en el cerro no causaban medrosía como su padre, ella que sabía que las arañas, hormigas y alacranes colgados en el techo son menos agresivos que el hombre que la había engendrado, ella que sabía que ni siquiera los rosarios, ni la torre de marfil te defienden del borracho violador, ella que sabía que su madre anestesiada, era otra hija del dolor.
El domingo día justo de sus nueve años, llegó al rancho muy de mañana Doña Cruz, mujer vieja desde siempre, flaca y correosa, mujer de pocas palabras y muchas angustias a solicitar a cambio de unas monedas, una niña que le hiciera el servicio, compañía y los mandados. Era propietaria de la tienda de abarrotes “la esperanza” en el pueblo de Villalta, cabecera municipal y centro comercial de la meseta serrana, donde las rancherías mercaban sus ajuares y despensas y aunque jauja estaba cerca, la felicidad de su casa estaba lejos.
La mueca permanente de su boca revelaba la soledad estacionada en su cara por el tren que se le fue sin detenerse, así que con una mal fingida sonrisa solicitó que le trajeran a las niñas. Revisó equinamente dentaduras, brazos y muslos, midió estaturas y alcances, estrujó y pellizco nalgas y cachetes, observando de reojo los llantos y quejidos de unas y las silenciosas lagrimas negras que corrían por las mejillas cuarteadas por el frío de Elpidia niña, decidiéndose al final por esta última como sobrina putativa, aceptando el convenio de la compra:
-¡Quien soporta las heridas, soporta los guacales!
Recorrieron en silencio el camino de regreso y de llegada al pueblo, mientras los brincos del carro alquilado daban luces de confianza a la niña que soñaba sin ver con sus ojos abiertos una casa sin dolor.
- Mete y acomoda esos guacales y costales en la bodega, fueron las palabras de bienvenida a la casa grande, de abarrotes y botica.
A partir de ese día descansó Doña Cruz su peso y sus trabajos en la espalda lastimada de Elpidia niña.
Cada semana, Juancho bajaba ennegrecido del cerro con sus cargas de carbón y leña, amarraba las bestias en el aro incrustado en una columna de los portales y caminaba hasta una de las puertas de la tienda buscando las sonrisas medianas de Elpidia que retorciendo sus trenzas sonrojaba sus abrazos más deseados, mientras Doña Cruz incapaz del amor, después de diario gastar sus pasos tras el mostrador, cerraba con diez aldabas las salidas solitarias de la joven que vio pasar de lejos el tiempo y los burros cargados de Juancho, hasta que los años les fueron más que impedimento, consuelo.
Cuarenta años a la sombra obstinada de la tía, la dejaron sin dientes, enmielada la sangre y la orina, entrenada la mano para acumular monedas y valores y una soledad inmensa que no le cabía en todas las aurículas y ventrículos de la casa grande, ahora propia.
Una noche iluminada de luna en el fondo de su cama corcovada pensó que nada la detenía entre esas 25 paredes, así que esperanzada nuevamente hizo por primera vez planes propios y al clarear el primer amanecer y debajo del vestido oscuro que hacía juego con su bozo y su sonrisa mediana de dientes ausentes, Elpidia salió de su casa dejando la tristeza anclada en el fondo de su pozo, camino en sentido contrario al ocaso, hasta llegar a la ciudad desconocida, abrió el portal donde se encontraba su libertad, cambió sus ropas, sacudió sus rodillas, sanó sus heridas, borró sus cicatrices y se rió a carcajadas.
La última vez que la vi, Elpis pilla niña sonreía completa, verde vestida, caminaba sin prisa y de sus manos morenas caían pedazos de luna que yo recogía sin que ella se diera cuenta.
Mechuacan México, 2005