Ayer me preguntaron el porqué un sujeto que acepta una responsabilidad, jurando con la mano derecha en la biblia y la izquierda en el bolsillo monedero, una vez asumida la encomienda, navega de muertito durante largos siete años, siete, solo para decir(nos) al final de su estancia (que no mandato), que habríamos de aprender (todos) el fino arte de hacerse pendejo. Ante tan sediciosa pregunta, me rasqué la cabeza, me arranqué los cabellos, intenté la empatía telepática o sea, ponerme en sus zapatos y sus ambiciones. Para tratar de responder a la pregunta que me sorrajaron, desatinada y pendejamente recurrí a los juicios de valor, primer cajón para encontrar absurdas razones a las sinrazones. Que si en la cocción de los huevos que se llevaría ese día como desayuno a la escuelita (en su ya lejana infancia), estos quedaron tibios, que si su crónica deformación burocrática lo imposibilitaba para tomar decisiones trascendentales, que si las gafas que no usaba eran para miopía, que si la velocidad máxima frente a una escuela es de 10 km por hora y así, ofrecí una hilada de respuestas por el estilo. Cada respuesta que ofrecía (impunemente) aumentaba mi insatisfacción y exacerbaba mi sed alcoholicocanabicoliterohistoriográfica. Al final le espeté a quien me hizo la pregunta: ¡Y yo como carajos voy a saber las razones de las inacciones de un sujeto al que vi (de lejos) solo un par de veces! Encontrar la punta de la madeja podría ser una tarea de titanes, así que en ausencia mortis del famosísimo Heracles pensé que lo mejor sería dejarle la faena a la mismísima araña. ¡Maldición! la pregunta se quedó rondando en mis laberintos cerebrales el resto de la tarde y parte de la noche, tenía la sensación de cochambre, de inconsistencia gelatinosa. Llegué a casa, miré el lugar donde deberían estar mis libreros, añoré los libros de la biblioteca, los diccionarios de la real pandemia de la lengua. Con una ansiedad casi insana fumé como un orate y caminé en círculos por la estancia tratando de olvidar la amotinada pregunta. Al caer el crepúsculo me tiré en cama, rayé (con la uña, cual vil reo) por enesimísima ocasión las paredes arrendadas de mi piso en la calle de Miraflores, como si las respuestas a mis inconsistencias se encontraran tras la argamasa de las tapias de ladrillo. Por ahí de las 23:63 hrs, cansado de buscar sin encontrar una respuesta a una pregunta que para ese momento ya había olvidado, encontré el sueño. Soñé que regresaba a Mixcoac, que brincaba (como siempre) la barda inconmensurable que rodeaba los pabellones de la Castañeda, hasta encontrarme (como siempre) con Matilda bajo la sombra de los sabinos. Sonreímos cómplices, nos tomamos (como siempre) de la mano y una vez con la seguridad de su brújula en mi corazón, atravesé (como siempre) el espejo.
Matilda me condujo (como siempre) hasta la biblioteca del recinto. Escombró algunos montículos de revistas y libros en desuso, amargos calendarios y expedientes del archivo muerto. De vez en cuando tomaba en sus manos uno de los libracos, soplaba su aliento tenaz sobre la superficie empolvada hasta imaginar un minúsculo tornado de partículas doradas y después susurraba: anda Dorothy, busca a toto… Esta mañana antes de salir de casa, se escucharon ruidos extraños tras la puerta de entrada. No hice caso (no, no eran voces tras mi oído). Cuando finalmente estaba listo para salir, encontré una hoja amarillenta de papel tirada en el piso. Con indudable letra de mujer, la hoja tenía una palabra escrita en su superficie: Prevaricación. ¡Ah! Matilda siempre tan oportuna. En ese momento me vino a la cabeza un viejo dicho y conocido refrán: Hechos son amores, lo demás son promesas vanas. Ya perdí el hilo… ¿Y todo esto a cuenta de qué? Ah sí… para hablar del fino arte de hacerse pendejo…

















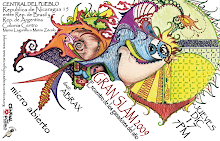

















No hay comentarios:
Publicar un comentario