Woyzeck armen... roten, blut...
Georg Büchner
El siquiatra dice que su frenología y farmacopea son insuficientes en mi caso...
Primus
La secretaria no me miró ni me habló durante todo el tiempo que estuve en la sala de espera, ni siquiera cuando llegué y me paré frente a su escritorio para decirle que tenía cita a las cinco y media de la tarde.
Después de algunos minutos de soportar su incomodo ignorarme, me di cuenta, o más bien dicho pensé, que tal vez María tenía razón cuando me sugirió acudir al siquiatra. Me incomodaba sin razón alguna, el desprecio que manifiestan las estatuas, los burócratas, los semáforos, los elevadores y otros objetos que imitan la naturaleza humana, cuando se quedan impávidos y callados frente a una pregunta planteada sin mayor ambición que obtener un sí o un pase usted como respuesta.
Además he de reconocer que intolero a los intolerantes.
Sin duda, la secretaria era parte del mobiliario del gabinete del doctor, sus movimientos eran tan articulados, tan espasmódicos, tan singulares y mecánicos, que más bien parecían los movimientos de una autómata.
Estuve tentado a revisar la parte dorsal de su nuca, para ver si tenía un código de barras e identificar el probable origen de ese mecanismo de IA, pero no me atreví, pensé en silencio que he visto demasiadas películas de joligud.
Me senté en uno de los sillones que estaban disponibles en el recinto, pero elegí el más alejado para no estar frente a ella.
Miré el reloj de pared. Yo tenía la culpa, había llegado 31 minutos antes de la cita programada (o más, si agregaba los que pasé frente a ella).
Compraré un reloj de pulsera para usarlo en este tipo de situaciones.
El lugar estaba lleno de olores extraños. Olores que no se huelen en ningún otro lugar que yo conozca. Es razonable que un taller mecánico huela a aceite y fierros oxidados, que un consultorio dental huela a clavo molido y hueso desbastado, que una pescadería huela a mar y pescado, que una tablajería huela a muerte e impunidad, en fin, es natural que un consultorio huela a… a… a consultorio.
Hasta antes de acudir por primera vez al consultorio del siquiatra (gabinete, me aclaró él durante la primera sesión) o más propiamente dicho, hasta ahora, no tenía idea de que la sapiencia y la beneficencia tuvieran un olor particular.
Ahora puedo imaginar que el cielo apesta de manera semejante a ese lugar.
Pasados unos minutos, un sopor se apoderó de mí. Tal vez la batalla de mi estómago con los alimentos ingeridos unas horas antes o los beatíficos olores del lugar hicieron estragos en mi estado de vigilia. Cerré los párpados para dejar descansar la vista, dejar de pensar en lo que me anunciaría él doctor (había prometido darme un diagnóstico) y sobre todo para no ver a la secretaria y seguir siendo blanco de su indiferencia.
En un momento dado, una voz lejana e impersonal llegó a mis oídos, al tiempo que las campanillas del carillón de pared anunciaban las cinco y media. Movido por la voz, abrí los ojos con sorpresa. El tiempo había pasado en un abrir y cerrar de ojos, aunque yo me resistiera a reconocer que me había quedado dormido.
Las puertas de roble de la habitación principal estaban abiertas de par en par invitándome a pasar.
FINIS
Al ingresar al recinto, experimenté una extraña sensación perceptual relacionada con un cambio de intensidad en las luces. La luz de la sala de espera parecía detenerse a solo unos centímetros pasando el umbral de la puerta.
Adentro había una penumbra que acentuaba aún más los olores que de ahí emanaban.
Tal vez, durante la primera cita, mi estado emocional no me permitió hacer estas observaciones. Había acudido con mucha incredulidad y muy poca fe en las artes médicas. Yo en realidad no estaba enfermo de nada, lo hacía más que nada, para complacer a María. Además, había acudido solo, ella estaba fuera del país y la soledad es mala consejera.
El hombre vestido de impecable blanco parecía esperarme y me miraba inquisitiva y condescendientemente desde la altura de su escritorio de maderas preciosas.
Me invitó a recostarme en el diván a lo cual accedí sin reparos, entiendo que esa es la tradición de la escuela siquiátrica. Supongo que la horizontalidad de un cuerpo está más asociada a la enfermedad que a la vitalidad.
Cuando uno no es cadáver o no está firmemente parado, está enfermo…
Sin levantarse de su sillón, se acomodó las gafas con armazón de oro sobre el puente de la nariz, carraspeó sincera y serenamente sin quitarme la vista de encima, afiló la palabra y me dijo con ese aire de suficiencia que los caracteriza cuando van a dar una noticia importante o trascendente: ¡Está usted loco!
La afirmación fue tan tajante que me dejó estupefacto durante interminables segundos. Yo respondí tímidamente: Solo tengo visiones doctor… no creo que eso sea cosa de locos...
No sé nada de medicina, pero entiendo que la palabra “loco” es una generalización vulgar que desestima la cordura de una persona y no una expresión técnica que hable de algún desorden mental en específico, pero bueno, ¿Quién sabe más que ellos?
Él continuó sin quitarme la vista de encima, probablemente observando mi reacción… me sentí incomodo y desvié la mirada, llevé mi mano derecha al bolsillo del abrigo intentando demostrarle que estaba buscando algo y que no estaba mosqueado por su mirada indagadora.
Mi bolsillo estaba vacío, así que saqué la mano carente de pretextos y la acomodé con la otra, cruzando los dedos sobre mi regazo.
Él esbozó una inexplicable sonrisa que me incomodó aún más.
¡Fenómeno! dijo, encorvando la espalda y frunciendo el ceño.
Después recuperó la postura y abrió un cajón de su escritorio de donde extrajo un grueso paquete de folios. Tomó un bolígrafo de una pieza de ornato con una representación informe vaciada en bronce que se encontraba sobre la superficie de la mesa y garrapateo algo en una de las hojas.
¿Cómo? pregunté yo desconcertado, tratando de entender la relación entre el diagnóstico y lo fenomenal de algo que acababa de ocurrir sin que yo me hubiera dado cuenta.
No hubo respuesta de su parte.
Se levantó del sillón y rodeando por detrás la otomana donde yo me encontraba recostado, se dirigió hasta un armario de madera y cristal biselado que se encuentra empotrado en la pared al lado derecho del diván, sacó un manojo de llaves de un bolsillo de su impecable bata, ceremoniosamente pasó entre sus dedos cada llave hasta dar con la elegida e inmediatamente la insertó en la cerradura donde la hizo dar dos giros a la derecha, se escuchó un click y después como un sacerdote que abre el arca de la alianza, abrió el delgado recuadro de madera labrada alrededor de la hoja de cristal biselado que hacía las veces de puerta.
Extrajo un instrumento metálico semejante a una pinza con sus ramas curveadas hacia adentro o tal vez más precisamente, a un compás de grandes dimensiones (ya que tenía una regleta trasversal a los brazos). Con un paño limpió, por no decir que acarició, toda la extensión de ambas ramas y finalmente cuando consideró que tenía el lustre necesario, lo miró con arrobamiento.
Los reflejos que surgían de la superficie cromada del instrumento se distribuían por todo el recinto.
Me acomodé nervioso sobre el diván, intentando levantarme.
Se acercó por detrás, hacia la cabecera del canapé y posó una de sus manos en mi hombro izquierdo, supongo que para tranquilizarme. Percibí el peso de su mano y la temperatura de la misma. Me inquieto su frialdad y la presión que ejerció contra mí. Después me pidió que me incorporara y me sentara. Rodeó el diván y se paró frente de mí.
Para mejorar su comodidad y aumentar mi incertidumbre corrigió la dirección de mi cabeza hasta dejarla en una aparente verticalidad. El cuello se me tensó un poco. Parsimoniosamente abrió los brazos del instrumento y colocó el extremo de cada uno de ellos en la cola de mis cejas.
Sentí el frío metálico del utensilio médico sobre la piel y su respiración pausada sobre mi coronilla, pero no me atreví a moverme, supongo que el momento era clave tanto para él, como para mí.
Me sentía como testigo y objeto de un auto sacramental.
Enseguida lo volvió a colocar diestramente entre el punto que está en la raíz del apéndice nasal y la coronilla, para después desplazar el brazo metálico hasta el huesito que sobresale en la base posterior del cráneo.
Mja mja todo coincide… decía en voz baja para sí mismo.
Una vez más volvió a colocarme el aparato, solo que esta vez lo colocó un poco más arriba de las sienes, a cada lado de la frente. Después de unos momentos de interminable silencio retiró el aparato de mi cabeza. Dio un paso atrás, dobló y guardo el instrumento en el bolso de su bata, comprensivo cruzó los brazos sobre el pecho, ladeó la cabeza y me miró con genuino interés científico (supongo).
-¿Ha tomado sus medicamentos como le indiqué?
Ssssí respondí sin mucha seguridad, tratando de encubrir el hecho de que solo había tomado una pastilla roja y una amarilla y después las había suspendido.
Al momento de surtir la receta, el despachador farmacéutico fue muy duro con respecto al origen de la receta y su contenido. Comentó con mucha seriedad el estricto control de las autoridades sanitarias sobre estas drogas (hizo énfasis en la palabra “drogas”) y en su poder de adicción.
-¡Sí o no! dijo tajante el doctor desde su altura parado frente a mí, impidiéndome seguir pensando en cuál había sido la razón real para no seguir tomando los medicamentos tal como me lo había indicado.
Intenté explicarle que la pastilla amarilla me produjo nauseas y la roja dolor de cabeza, pero no me dejó continuar.
Haciéndome un gesto con la mano me indicó silencio y recostarme, después se dirigió a un sillón paralelo al otro costado del diván, donde se arrellano cómodamente.
Con la certeza de que no podía engañarlo, sin mirarme y dejándome sin saber dónde colocar la vista, continuó con su interrogatorio. Yo también me acomodé en el canapé.
-Cuéntemelo todo, desde el inicio. Dígame como son sus visiones.
-No sé… empecé a explicarle. Es un poco tal vez, como un dejà vu pero al revés, es como sí…
-¡No, no, no! dijo. El deja vu es una paramnesia, es decir, es la sensación de que ya se ha sido testigo o se ha experimentado previamente una situación nueva. Eso es algo muy común.
-Claro… Mire, el asunto es que en ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias veo cosas, imágenes que llegan a mis ojos, visiones de otras personas en situaciones diversas de su vida. No las veo hasta que sucede, sino antes de que ello ocurra.
-¿Se las imagina o las ve?
-Las veo, las veo como a través de un diaporama que se sobrepone sin oponerse a lo que está de fondo.
-¿Un diaporama? ¿Las conoce usted?
-¿Qué? ¿Las diapositivas? ¿Los diaporamas?
-¡No! A esas personas…
-A algunas sí, otras no… son como parte del paisaje, de la vida cotidiana que está por suceder…
-¿Va a llover mañana?
-¿Mañana? Es probable, así lo anunció el meteorólogo... el pronóstico del tiempo es ahora bastante preciso…
-¿Entonces no ve el futuro? ¿No sabe si va a llover mañana?
-No. En tal caso leo los pronósticos del tiempo en la carátula de los diarios o en la internet…
-Me refiero a que si en sus visiones usted habla con las personas.
¡No! replique enérgicamente, sabiendo por donde iba conduciendo sus conclusiones el doctor.
Rompiendo con el esquema, me incorporé y mirándolo de frente le pregunté cuál era su opinión concreta sobre el caso.
Por unos minutos no hubo respuesta alguna. Después cambio de posición. Se quedó impávido y silencioso sentado en el sillón con la vista fija en las puertas de roble como invitándome a salir.
En ese momento sonaron las campanillas del reloj marcando las seis y media. Sin un solo ruido, las puertas se abrieron automáticamente dejando entrar un hilo de luz de la sala de espera, apenas dibujando una línea en el umbral de la puerta.
Miraflores
entretiempos

















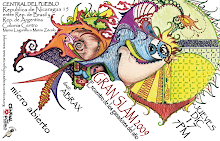

















No hay comentarios:
Publicar un comentario